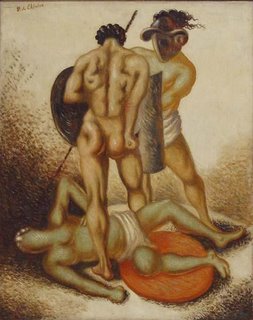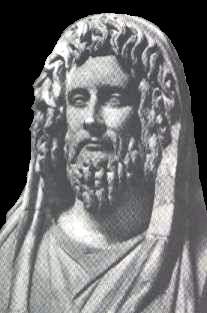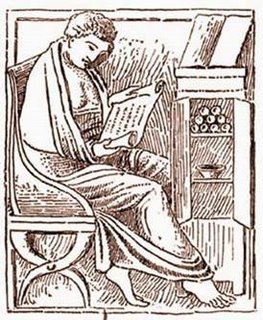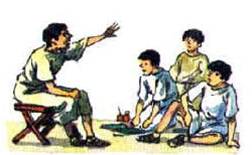CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES
A. Obligaciones civiles y naturales;
B. Civiles y pretorias
C. Divisibles e indivisibles,
D. Determinadas e indeterminadas,
E. Conjuntas y solidarias,
F. De derecho estricto y de buena fe,
G. Positivas y negativas,
H. Principales y accesorias, y
I. Puras o simples y sujetas a modalidades.
A. OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES:
Las civiles son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento, en cambio, las naturales, son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas dan derecho para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas.
Pero no hay que confundir la obligación natural, con el puro deber moral, por las siguientes razones:
1. La obligación natural puede compensarse. Ej: Primus debe a Secundus 1.000 ases por una obligación civil, y Secundus le debe a primus 500 ases por una obligación natural. La obligación de Primus queda reducida a 500 ases, porque la compensación es un modo de extinguir las obligaciones hasta concurrencia de la menor (la compensación opera cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras y siempre que se trata de obligaciones liquidas o fácilmente liquidables y exigibles).
2. Puede también la obligación natural novarse, esto es, cambiar el sujeto, el objeto o el vínculo de la obligación. (En cambio el deber moral no admite novación. ("La novación", como lo dice nuestro código civil, es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida").
3. También puede la obligación natural caucionarse, esto es, admite garantía o caución como la prenda, la hipoteca, la fianza, etc.
Como obligación natural, tenemos las siguientes, en las Institutas de Justiniano:
a. Las que existen entre los padres y los hijos de familia; no podía el padre cobrarle al hijo, ni el hijo al padre, pero se facultaba al que recibía para retener lo pagado.
b. Las existentes entre personas sometidas a una misma potestad, Ej: Entre dos hermanos, entre el hijo y la madre, porque ambos se encuentran sometidos a la potestad del pater;
c. La obligación natural establecida por el senado consulto miacedoniano, que determinaba que el hijo de la familia que contraía préstamo no estaba obligado a pagar.
d. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción en diez anos las acciones ejecutivas se convertían en ordinarias y en 20 las ordinarias se convertían en obligaciones naturales, a menos que primitivamente hubiesen sido ejecutivas, porque entonces bastan diez (10) anos mas. Si se exige el cumplimiento de estas obligaciones, el demandado puede excepcionar alegando prescripción, pero si paga, el que recibe esta facultado para retener lo pagado.
e. Las obligaciones que contraía el esclavo por el amo; y
f. Las obligaciones contraídas por el impúber, sin la concurrencia de su tutor; si el impúber cuando llega a la pubertad cumple, el que recibe puede retener lo dado o pagado.
B. OBLIGACIONES CIVILES Y PRETORIAS:
Esta clasificación se relaciona con la extinción por la prescripción.
En el antiguo derecho romano, las obligaciones civiles, eran imprescriptibles y las pretorias eran prescriptibles. Con Justiniano, todas las obligaciones se hicieron prescriptibles.
La prescripción,, extintiva era una institución propia del Derecho de Gentes, y desconocida por el derecho civil romano.
Los pretores, morigerando el derecho civil, aceptaron la prescripción extintiva respecto de aquellas personas que siendo deudoras habían permanecido en situación de que no se les cobrara durante largo tiempo.
C. OBLIGACIONES DETERMINADAS E INDETERMINADAS:
Las determinaciones e indeterminaciones se refieren al objeto de la obligación, el cual debe ser determinado, especifica o genéricamente porque la obligación es un vínculo entre personas, una de las cuales debe dar, hacer o no hacer una cosa respecto de la otra. Si no se determina lo que se dará, hará o no hará, la obligación seria imposible de establecer. Como el objeto de la obligación tiene que ser determinado especifica o genéricamente se tiene que las obligaciones determinadas son aquellas que tienen un objeto especifico o cuerpo cierto, en tanto que las obligaciones indeterminadas son las que tienen un objeto genérico, por lo que no se puede hablar sino de una indeterminación relativa.
Por su parte, las obligaciones genéricas pueden ser:
a. Genéricas propiamente tales;
b. Alternativas, y
c. Facultativas.
a. OBLIGACION GENERICA: Propiamente tal, es aquella cuyo objeto es determinado por su peso, cantidad, numero o medida, por Ej: Primus se constituye deudor de Secundus por 100 ases o por 20 metros de genero, o por 20 fanegadas de trigo, o por 15 litres de vino. Como aquí el objeto de la obligación es relativamente determinado, la obligación se cumple dándose la cosa según peso, cantidad, número o medida.
Nuestro Código Civil, en los artículos 1.565, 1.566 y 1.567, trata de las obligaciones genéricas propiamente tales, siguiendo la línea romana.
b. OBLIGACION ALTERNATIVA: Es aquella que tiene un objeto alternativo, es decir, que puede reemplazarse por otro. Ej: Primus se constituye deudor de Secundis por un caballo o dos toros. Se deben dos cosas, pero el pago de una de las obligaciones alternativas exonera el pago de la otra, ambas son exigibles y se encuentran "in obligations". Si se pierde una de estas cosas se debe la otra; se pierde cuando se destruye materialmente, cuando se hace incomerciable o cuando se pierde definitivamente.
En el momento de la entrega elige el deudor a menos que se haya pactado lo contrario. Si la elección corresponde al acreedor no puede elegir ni lo mejor ni lo peor, sino el término medio.
c. OBLIGACION FACULTATIVA: Es aquella en que debe una cosa determinada, pero teniendo el deudor la facultad de pagar con otra cosa, una cosa esta'"in obligatione" y la otra "in solutione". Si se pierde la cosa facultativa debida, o sea "in obligatione", la obligación se extingue; si el deudor quiere, puede pagar con la cosa que se encuentre "in solutione". Esta cosa sirve para solucionar pero no es exigible.
D. OBLIGACIONES DE DERECHO ESTRICTO Y DE BUENA FE:
Las obligaciones de derecho estricto se caracterizan porque su interpretación es literal y las de buena fe porque deben cumplirse según la intención de las partes. En estas ultimas no solo se tiene en cuenta lo expresado literalmente en el contrato, sino también todo lo que no esta establecido en el, pero que nace de la buena fe, de las costumbres o de la naturaleza de la obligación.
En el derecho romano antiguo, los actos jurídicos eran muy solemnes, no se admitía el dolo y se decía que la ley no protegía a los tontos; tampoco era admisible el vicio de la fuerza. Las obligaciones eran muy severas y las partes solo debían estarse a lo que estrictamente se había convenido. Las obligaciones debían ceñirse estrictamente a su tenor. Pero el derecho pretorio morigerando la rigidez del derecho civil romano, hizo primar la buena fe en todos los contratos, idea que se mantiene hasta nuestros días. Así, nuestro Código civil ha instituido el principio de buena fe" en su articulo 1.603.
E. OBLIGACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS:
Modernamente las obligaciones positivas son las de dar y hacer, y negativas las obligaciones de no hacer.
Sin embargo, la anterior no era la clasificación que hacían los romanos; ellos entendían que la palabra hacer comprendía la abstención, es decir el no hacer y sostenían que las obligaciones eran de dar, hacer o de prestar como dijo al principio de este curso. Se sostiene por los estudiosos del derecho romano que tal vez los romanos no fueron muy lógicos en tal división, porque el termino prestar siempre significa dar y la diferencia entre uno y otro termino radica tan solo en que "prestar" es simplemente dar en forma transitoria y "dar" conlleva la entrega en forma definitiva.
La obligación de "no hacer" es aquella en que una parte se obliga a no ejecutar un hecho que lícitamente hubiera podido realizar, sino mediara la obligación convenida. Es, pues, una obligación negativa que consiste en una abstención. Si el deudor llegara a ejecutar el hecho que se obligó a no hacer, responderá generalmente de los perjuicios que haya ocasionado al acreedor.
Esto es lo mismo que consagra nuestro Código Civil en su artículo 1.612, al decir "toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho".
Contrariamente a las obligaciones de no hacer, las obligaciones de hacer son aquellas que tienen (por objeto la ejecución de un hecho. Ej: El caso de un pintor que se obliga para con otra persona a pintar un cuadro determinando. De esta obligación trata nuestro Código Civil en su artículo 1.610. Las obligaciones de dar son aquellas que tienen por objeto, según los romanos, la entrega al acreedor de una cosa definitivamente por parte del deudor. Pero en el derecho moderno y, concretamente en el colombiano, las obligaciones de dar no solo implican las entregas definitivas, sino también las transitorias que en Roma constituían las obligaciones de prestar.
F. OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS:
Obligaciones principales son aquellas que tienen una existencia independiente. En tanto que las accesorias son aquellas que no tienen existencia independiente sino que están vinculadas a la existencia de una obligación principal y su- objeto es precisamente garantizar el cumplimiento de la obligación principal, de la cual dependen. Como obligaciones principales tenemos por Ej: Las obligaciones nacidas del contrato de compraventa o emptio venditio y las emanadas del contrato de arrendamiento o locatio conductio. En cambio, son obligaciones Accesorias, las que nacen de la prenda, la hipoteca y de la fianza.
Las obligaciones accesorias, como accesorias que son, siguen la suerte de la obligación principal, cuyo cumplimiento garantizan, de tal manera que si la obligación principal se extingue, se extingue también la accesoria. Si la obligación principal aumenta, aumenta también la accesoria; pero si la obligación principal disminuye, la accesoria permanece igual, es una excepción.
G. OBLIGACIONES PURAS SIMPLES Y SUJETAS A MODALIDADES:
Las obligaciones puras o simples, son aquellas no sujetas a elementos accidentales, cuales son las condiciones, el plazo y el modo. En tanto que las obligaciones sujetas a modalidades son aquellas sujetas a tales elementos accidentales.
Se llama condición (conditio) a una cláusula del negocio jurídico en virtud de la cual la eficacia de este o la cesación de tal eficacia depende de la verificación de un acontecimiento futuro e incierto; menos rigurosamente, se llama también condición al acontecimiento de cuya verificación dependen los efectos del negocio o su cesación.
Se llama término (díes) a la cláusula de un negocio jurídico en virtud de la cual sus efectos se verificaran o dejaran de tener lugar en un día determinado o determinable.
Se llama modo (modus), en el lenguaje Justiniano, a la cláusula de un negocio jurídico a titulo gratuito, con la cual se impone al destinatario de la liberalidad la obligación de observar determinado comportamiento. Otras veces se había de modus en el sentido normal de medida, es decir, para indicar los limites dentro de los cuales un derecho esta constituido, así:
Si se puede gozar de una servidumbre de pasaje o de transito solamente en determinadas horas o de acuerdo en cierta estación.
H. OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES:
La divisibilidad nace del objeto de la obligación, es decir, de lo que se debe dar, hacer o no hacer. Y según el objeto sea divisible o indivisible la obligación será divisible o indivisible. Pero la cuestión solo tiene importancia cuando los acreedores son varios o cuando lo son también los deudores.
La Obligación indivisible se caracteriza por la facultad que tiene el acreedor para exigir todo de una persona, lo cual ocurre cuando el objeto no puede dividirse. Ej: Primus, Secundus y Tercius se constituyen deudores de Paulus por un caballo; se le exige el cumplimiento de la obligación al que de los deudores tenga el caballo; si este muere, se le exigirá el cumplimiento al heredero que tenga el caballo debido.
Esta es una indivisibilidad física, proveniente del objeto. Pero en cambio es naturalmente divisible la obligación de pagar una suma de dinero. Pero la indivisibilidad no solo puede ser física, sino que también puede ser intelectual como cuando se refiere a ciertos derechos que por su naturaleza requieren que no se dividan, tal es el caso, por ejemplo, de la obligación de conceder una servidumbre de transito; físicamente considerada es divisible: tal parte para uno y tal parte para otro, pero el derecho real de servidumbre en si mismo es indivisible y se ejercita también en forma indivisible.
Más los romanos, contrariamente a lo admitido por la legislación moderna, no solo hacían nacer la divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones del objeto de la misma. Ellos fueron más lejos, porque también hacían nacer la divisibilidad y la indivisibilidad del acuerdo de voluntades, de las convenciones. Ej: Romulus se constituye deudor de Primus con el carácter de indivisible por la suma de 50 ases, pero antes de cancelar el crédito Romulus muere dejando varios herederos. En este caso el acreedor Primus puede cobrarle íntegramente a cualquiera de los herederos.
H. DIVISIBLES E INDIVISIBLES
La indivisibilidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando la materialidad del objeto impide su división. Tal sucede como cuando por Ej: se debe una vaca, toda vez que no podría cumplirse la obligación entregando la cabeza, las patas, el rabo o cualquiera otra parte del mentado animal por separado. Esta indivisibilidad absoluta que proviene del objeto de la naturaleza se llama también indivisibilidad ex-natura.
La indivisibilidad que proviene de la voluntad de las partes se llama indivisibilidad ex-voluntate.
Nuestro Código Civil, en su articulo 1.581, dice que la "Obligación, es divisible según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, sea física, intelectual o de cuota".
I. OBLIGACIONES CONJUNTAS Y SOLIDARIAS:
La obligación, por lo general, solo se contrae entre un solo deudor y un solo acreedor, es decir, que la obligación tiene normalmente dos sujetos: Un sujeto pasivo, sobre el cual recae la obligación y a quien se le da el nombre de deudor (debitor reus) y un sujeto a quien compete el derecho subjetivo correspondiente y se le da el nombre de acreedor (creditor). Pero excepcionalmente sucede que una sola obligación vincula a varios sujetos activos o pasivos y, en este caso, las obligaciones pueden ser conjuntas, correales e indivisibles.
De las indivisibles ya nos ocupamos, no así de las otras, de las cuales tratamos inmediatamente.
OBLIGACIONES CONJUNTAS: Son aquellas en que existiendo varios deudores o acreedores y siendo uno solo el objeto debido, cada deudor solo esta obligado a satisfacer su parte o cuota en la deuda y cada acreedor solo tiene derecho para reclamar su parte o cuota en el crédito. A estas obligaciones también se les llaman mancomunadas.
Modernamente algunos autores critican la denominación de "obligación conjunta", sosteniendo que tal denominación da la idea de la existencia de una sola obligación, cuando la realidad es que en las obligaciones conjuntas .hay tantos vínculos jurídicos, tantas obligaciones, como personas que en ellas intervienen y, por tanto, debieran llamarse "obligaciones disyuntivas", por la variedad de vinculo. Pero los opositores a tal innovación alegan que la denominación de "obligación conjunta'' no tiene nada que ver con la existencia de diversos vínculos sino que tal denominación tiene su origen en que tales vínculos arrancan de un mismo origen, es decir, que es el origen común el causante de la denominación y de aquí que se les llame también mancomunadas como antes se dijo.
En las obligaciones conjuntas, cuando las partes nada dicen, tanto el crédito como la deuda se dividen en partes iguales en tal forma que cada uno de los acreedores solo tienen derecho a exigir su cuota y cada uno de los deudores solo esta obligado a pagar su cuota. El Código Civil Colombiano no le dedica a las obligaciones conjuntas párrafo especial; se refiere a ellas en diversas disposiciones, de las cuales se deduce que para nuestro derecho civil las obligaciones simplemente conjuntas son aquellas en que existen varios deudores o acreedores y es uno solo el objeto debido, de manera que cada deudor solo esta obligado a pagar su cuota o parte en la deuda y que cada acreedor solo tiene el derecho de exigir el pago de su cuota o parte en el crédito, es decir, que nuestro derecho civil a este respecto abrevó en los principales romanos.
OBLIGACIONES SOLIDARIAS: Se oponen a las obligaciones conjuntas o mancomunadas. La solidaridad es un modo especial de ser las obligaciones que a veces se opone a la división del crédito, ora a la división de la deuda. En el primer caso la solidaridad es activa porque existe entre acreedores; y, en el segundo la solidaridad es pasiva porque existe entre deudores. Cuando la solidaridad es activa, cualquiera de los acreedores puede exigir el pago total de la deuda y cuando es pasiva cada uno de los deudores esta obligado al pago total de la prestación debida. Pero también la solidaridad puede ser activa y pasiva al mismo tiempo. Ej: Primus, Secundus y Tercius se constituyen solidarios de Augustus y de Cesar, quienes a su vez son acreedores solidarios. En este caso cualquiera de los deudores esta obligado al pago total de la deuda. Y cuando la solidaridad es activa al mismo tiempo, recibe el nombre de MIXTA. Las obligaciones solidarias o in solidum, ocurren cuando de un mismo hecho o acto jurídico surge obligación a cargo o en beneficio de varias personas, con el efecto de que aun siendo divisible el objeto de la prestación, esta puede ser reclamada por cada uno o a cada uno por la totalidad. Esto quiere decir que la solidaridad nace de la convención o de la ley (en los casos de delitos).
Nace de la convención cuando es pactada expresamente, por Ej: Primus se constituye deudor de Secundus por 1.000 ases, pero Tercius afianza a Primus con el carácter de fiador o de deudor solidario; entonces Secundus puede exigir el cumplimiento de la obligación por el total o bien a Primus o bien a Tercius.
La solidaridad nace de la ley en los casos del delito, ya que los romanos dispusieron que todos los responsables de delitos eran solidariamente responsables de los danos causados por la infracción.
Esto es, la victima del daño podía exigir el pago total de los perjuicios a uno cualquiera de los victimarios.
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y LAS OBLIGACIONES INDIVISIBLES:
SEMEJANZAS:
· Tanto las solidarias como las indivisibles requieren un sujeto pasivo o active múltiple, ya que las obligaciones indivisibles solo tienen importancia en el caso de pluralidad de acreedores o deudores.
· Tanto en las solidarias como eh, las indivisibles, el acreedor tiene derecho a demandar o exigir el pago total del crédito y cada deudor esta en la necesidad de efectuar el pago total.
· Tanto en las obligaciones solidarias como en las indivisibles, el objeto de la prestación es uno solo; hay tantos vínculos jurídicos cuantos acreedores o deudores haya o intervengan en la obligación.
· Tanto en las obligaciones solidarias como en las indivisibles, el pago que hace un deudor solidario como el pago que hace un deudor indivisible extingue la obligación respecto de todos.
DIFERENCIAS:
· En la obligación solidaria cada deudor debe el total y por esto puede exigírsele el pago integro.
En la obligación indivisible cada deudor no debe sino una cuota, pero se ve forzado a efectuar un pago integral porque el objeto de la obligación no admite división física o cuando siendo físicamente divisible intelectualmente ha sido hecho indivisible. Esto quiere decir que la solidaridad se refiere a los sujetos de la obligación, en tanto que la indivisibilidad se refiere al objeto de la obligación.
La solidaridad no pasa a los herederos. Los herederos del acreedor solidario no puede reclamar mas que la cuota que les corresponde a cada uno; y, los herederos del deudor solidario no están obligados a pagar sino la cuota que le corresponde a cada uno, la indivisibilidad, en cambio, como se refiere al objeto de la obligación l(a diferencia de la solidaridad en que cada acreedor se reputa dueño del crédito), cada acreedor es dueño únicamente de su cuota.
Las anteriores son las diferencias fundamentales. Nuestro Código Civil, en sus artículos 1.568 y 1.578, trata de las obligaciones solidarias o in solidum. Y en dichos artículos se prescribe que las obligaciones solidarias pueden nacer de la convención, del testamento o de la ley y se las define diciendo que son aquellas en que existen varios acreedores o deudores y en que puede exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Además, se prescribe que "la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no lo establece la ley". Aun más, en nuestra legislación civil, las obligaciones solidarias se ajustan a los principios que antes quedaron expuestos.
OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y CORREALES:
Modernamente no se había de obligaciones correales. Sin embargo, los romanos en la época clásica hacían una diferencia entre la solidaridad y la correalidad. Pero posteriormente la solidaridad y la correalidad se confundieron bajo el nombre de la primera (solidaridad), pero mientras subsistió la diferencia cada una tuvo caracteres propios. Hasta podría decirse que en Roma las obligaciones solidarias fueron correales o solidarias propiamente tales.
El tratadistas Francisco Jorquera, profesor de la Universidad de Chile, en su obra DERECHO ROMANO, al hablar de las obligaciones correales, sostiene lo siguiente: "La correalidad, su origen arranca de las primitivas formas de obligarse verbi, como son el nexum, la fiducia y la sponsio. En las dos primeras (nexum y fiducia), se materializa en las personas obligadas, cada una de las cuales esta obligada a satisfacer plenamente al acreedor; o en las cosas que se emancipan en garantía. La Sponsio, tiene el carácter moral en que la responsabilidad de los sponsores se refiere a toda la obligación. Perfeccionadas estas formas en la stipulatio, la correalidad tiene en ella su campo propio. Los obligados en la stipulatio se llaman reos (reus promittenti); cuando eran varios, tenían en carácter de co-reos, y el efecto de su obligación era la correalidad.
Hay en la correalidad, en consecuencia, un objeto único, común, exclusivo. La correalidad es así, un conjunto de obligaciones que en varios sujetos pasivos o activos pueden estar obligados a una cosa; el cumplimiento hecho por un deudor o acreedores extingue la obligación".
El mismo autor antes citado, puntualiza que entre las obligaciones correales y las solidarias, antes de confundirse y constituir una sola, por su origen y diferentes características presentaban las siguientes diferencias:
La correalidad nace de la voluntad y, la solidaridad, de la responsabilidad.
La correalidad puede ser activa y pasiva y la solidaridad solo pasiva.
En la correalidad el objeto puede ser fungible o infungible, en la soljdaridad solo es fungible.
En la correalidad hay un lazo común que es el objeto; en la solidaridad no hay ninguno.
La correalidad se extingue con el objeto y la solidaridad con el pago.
En la correalidad el que ha cumplido tiene acción de restitución contra cada uno de los co-reos o deudores por su cuota; en la solidaridad solo se puede exigir la cuota al culpable.
La correalidad no puede presumirse y la solidaridad, si.
La correalidad pasa en la misma calidad a los herederos, en tanto que la obligación solidaria pasa dividida.
La acción intentada en la obligación correal, no puede iniciarse contra los otros después de haberse iniciado contra uno; porque el objeto es el mismo; mientras que la demanda puede repetirse en las obligaciones solidarias hasta obtener el pago.
© FABIAN VELEZ PEREZ
1999